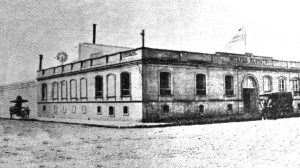Dice Lobo y Riudavets que durante el siglo siguiente a su descubrimiento el Río de la Plata permitió ser explorado con mayor frecuencia debido a que, según la tradición, sus temporales fueron menos temibles y continuos.
La verdad es que la historia de los huracanes del Estuario está perfectamente relatada en las desgarradas playas de sus costas, en sus revueltos canales y en sus mil barcos naufragados. Como “infierno de las marinos” fue calificado durante siglos. Temible cementerio de barcos y de hombres, El Plata —ficción geográfica— cobra periódicamente su cuota de vidas en una u otra orilla.
La primera pamperada que tiene asiento en la historia escrita se remonta a la expedición de Gaboto. Y después, cuando la flota de Martín Alfonso de Sousa llegó al Chuy (1631) un furioso temporal la deshace y la fracasa. Este es, quizá, el temporal de mayor significado histórico para nosotros los uruguayos pues, de haber arribado con buen éxito esta exploración lusitana no se puede poner en duda que nuestro territorio hubiese sido legítimamente brasileño y nuestro idioma el portugués. Ningún Cevallos nos hubiera podido redimir.
Desde aquellos lejanos siglos nuestro Río ha acompañado asiduamente todos los acontecimientos, coloniales y nacionales, con tormentas a veces horrendamente trágicas como la nunca olvidada del l9 de septiembre de 1812 que, al desgarrar las entrañas del navío «San Salvador», durante indescriptible temporal, frente al puerto de Maldonado, costó la vida de más de setecientas personas. Nuestro Montevideo tenía entonces sus escasos diez mil habitantes. Hablar del luto, la tragedia o de la consternación fuera usar palabras huecas para describir el choque emocional que sufrieron entonces españoles, fernandinos, montevideanos y porteños.
Hubieron siempre temporales memorables y trágicos. Sobran hechos para el relato. La cadena de naufragios, temporales, nieblas, bajantes, granizadas e inundaciones viene de lejos y, desgraciadamente, ninguna experiencia indica que puedan, algún día, evitarse o amainarse.

Durante los días siguientes los desastres se sucedían dentro del puerto y en la costa Sur.
1890. — El país, y muy principalmente Montevideo, venía viviendo una época de auge. Se fundaban nuevos bancos. Se erigían importantes edificios públicos y privados. Se instalaban escuelas y universidades. Se pavimentaban calles. Luz eléctrica. Se hablaba de locomoción eléctrica. De un nuevo gran puerto. De una inmensa estación de ferrocarril… La “gran aldea” llegaba al medio millón de pobladores, los usos y costumbres cambiaban. El trato familiar desaparecía. Los viejos protestaban contra la creciente inmigración. El pueblo creía que la prosperidad era definitiva. Pero los entendidos veían que el ciclo se iba a cumplir rápidamente porque la producción y el trabajo no iban a ritmo con la especulación. Un gobierno y un pueblo sin experiencia, deslumbrado por el presente, no podían tener la previsión necesaria. Los llamamientos de los estadistas no eran oídos. Desde hacía algunos años se procuraba también, por algunos grupos políticos, entubar la atención pública hacia una reforma constitucional.
Los problemas que se venían posponiendo durante el gobierno de Tajes deberían recrudecer y reventar durante el mandato del doctor Julio Herrera y Obes y, como un vaticinio de los temporales políticos que habrían de conmoverlo hasta sus cimientos, en los primeros días de mayo de ese mismo año se desató sobre todo el territorio nacional y sobre el Plata uno de los más fuertes pamperos de que se tenga memoria.
Durante la noche del dos de mayo se empezó a pronunciar sobre el Estuario un viento Norte persistente que fue preanuncio para los viejos lobos de que se venía algo que iba a dejar fuertes recuerdos. En el rústico puerto de decrépitos muelles de madera y guinches a torno de mano, en la bahía y en la rada todo fue ponerse a “son de mar”, asegurar, aferrar y “largar grilletes” y reforzar amarras. Poco valió tanta precaución. Con algunos suspensos sobrecogedores el viento fue rolando a un pampero que silbaba, ensordeciendo, en las orejas de los marinos y de los escasos criollos que por obligación ineludible hubieron de dejar sus casas o sus ranchos.
En la fortaleza y en los fríos cuarteles los centinelas, abrazados a sus largos fusiles, temblaron bajo sus ponchos. Las aguas del río se revolvieron y se levantaron en montañas que entraban por la “boca chica” y sacudían a las embarcaciones como si tuvieran la premeditada finalidad de desmenuzarlas y volverlas cisco. Las olas como movibles trincheras de gigantes se lanzaban
al asalto de los muelles, invadían las angostas calles cercanas y la costa temblaba sordamente a sus embates mientras las embarcaciones en enloquecido bailoteo hacían rechinar amarras y cadenas, las reventaban y, sin auxilios posibles, se iban las unas sobre las otras, sobre los muelles, sobre las rocas.
Al amanecer del día 2, grupos de vecinos amontonados frente al mar a cuerpo gentil o tras precarios refugios, pudieron contemplar, sin poder tomar más intervención que rogar por los marinos o ayudar a salir a la playa a algún náufrago o algún deshecho de los barcos y de los muelles, como los desastres se sucedían sin tregua, sin que ningún auxilio pareciese posible. El turbión se sucedió sin tregua el día tres y el cuatro. Docenas y docenas de barcos de todo tamaño naufragaron a lo largo de todas nuestras costas y tripulaciones enteras desaparecieron sin que, en nuestro puerto se supiera de ello. Cantidad de vidas no determinadas, terminaron allí sus días.

El atardecer fue preanuncio para loa viejos lobos…
Y esos grupos de mirones, constantemente renovados, que nunca faltaron en el Montevideo antiguo —ni en el moderno— sin que jamás el peligro fuere mengua de la curiosidad, fueron testigos de muchos de esos trágicos finales y también de un hecho
que pareció increíble. Cuando más arreciaba la pamperada y hervían el Estuario y la Bahía, varios pequeños vaporcitos largaron sus seguros refugios de contra los muelles y cabalgando las olas se lanzaron, culminando y desapareciendo y volviendo a persistir, en auxilio de los grandes barcos que como colosos enormes eran juguetes de los elementos. Eran los pequeños titanes de las empresas particulares de salvataje: Escofet, Pascual, Lussich… y otros que quizá la crónica de la época no registró, que salían a socorrer a sus camaradas del mar. Y bien que lo hicieron como lo certifican documentos y periódicos de ese entonces.
Dice EL DIA del 5 de mayo de 1890: “PLATA” y “EMPEROR”. — “Cada vez que el huracán azota y embravece nuestro caudaloso Plata, convirtiéndolo en gigante Océano, en el que se destrozan y naufragan grandes buques lo mismo que débiles barquillas, teniéndose que lamentar pérdida de vidas, los nombres de los vaporcitos que sirven de epígrafe a estas líneas, aparecen unidos a las heroicas acciones de salvamento. Pequeños por sus dimensiones, pero grandes por sus obras, esos dos vaporcitos han tenido la gloria de realizar las acciones más arrojadas de que haya memoria en nuestro puerto.
Guiados por marinos humildes, pero expertos, como Benito Borrazás y Nicolás Ramasso, han ido donde el peligro era mayor; allí donde había existencias en peligro, seres que no creían volver a pisar jamás la tierra…” “Al “Emperor” y al “Plata” se deben centenares de vidas salvadas y valiosísimos intereses conquistados, arrebatados mejor dicho, a la furia de la tempestad en el mar…” ‘El “Emperor” y el “Plata” sólo tienen un competidor en nuestro puerto: el veterano “Uruguay”; pequeño pero valiente como ellos, audaz, poderoso, tremendo para luchar con el oleaje que más de una vez ha pasado por encima del humo ennegrecido que arroja su chimenea”. “Uruguay”, “Plata” y ‘Emperor”, son tres pigmeos grandes, merecedores de la alabanza general, después de las hazañas que han realizado durante el último y terrible huracán, uno de los más violentos de nuestro grande Río de la Plata” …
En la ciudad el vendaval no ha sido más benévolo. Las casillas de baño de las playas Gounouillou y Norte han sido transformadas en astillas. Es imposible saber la cantidad de árboles tronchados. De techos volados. De casas derruidas. De paredes derrumbadas. En el barrio Reus volaban por todos lados los pedazos de pizarra de los techos. En 18 y Sierra se vino al suelo la cochería de un señor Abendaya y sus techos de zinc desaparecieron llevados por el viento. En el mismo centro de la ciudad se desgranaron varias obras en construcción. Voló “al diablo” la carpa del Circo Oriental. En la Unión, en el Peñarol, en el Paso del Molino han habido desastres similares y poco a poco llegaban noticias de otros ocurridos en todo el interior.
Durante algunas semanas se habló intensamente de la necesidad de proveer de implementos de salvataje a la Comandancia General de Marina, de votar recursos, de organizar la «Sociedad de Salvataje” fundada el año anterior luego de otro desastre marítimo que ya se había olvidado, etc.
Lo cierto es que, al igual que en otra docena de oportunidades trágicas, al igual que luego del desastre del Banco Inglés, cuyo aniversario se ha cumplido recién, el montevideano de entonces —como el de ahora— no tardó en ser absorbido por sus particulares intereses menudos y por las inquietudes políticas, y allí, al igual que las víctimas de los naufragios, naufragaron sus buenos propósitos de mantener equipos de hombres y de materiales para defensa de las vidas de los que, en ajeno beneficio, arriesgan todos los días juventud y porvenir, en bien de los pobladores de tierra firme.
Mauro BARDIER INDART.
(Exclusivo para EL DIA).
Barros Blancos, Canelones, VIII – LVIII.
Fotos atención de la Dir. General de Meteorología.