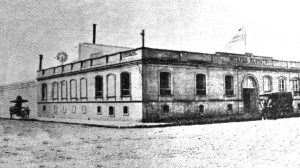Sepultados los muertos, recogidos los heridos, apagada la sed por parte de los invasores con el agua fresca de los grandes aunque no muy opulentos aljibes de la ciudad, el sosiego reinó nuevamente sobre el Montevideo bombardeado de pocos días antes.
Una paz sin violencias, una corriente comercial inusitada, la cordialidad de aquellos soldados rubios que hablaban una lenpáticos, restauró rápidamente la vida normal de la ciudad-aldea de 1807. Surgieron los idilios y aparecieron las complicaciones políticas. “La Estrella del Sur asombró a la población, con su nacimiento. Y más aún con sus artículos. “El gobierno inglés desea la felicidad de todos…» !Extrañas palabras aquellas! ¿Cuándo los gobernantes españoles habían dicho cosas parecidas? “En una monarquía absolutista como la de España, la libertad del vasallo depende del capricho del tirano. En Inglaterra, no. La Constitución inglesa tiene por fundamento la libertad»
Así se expresaba el primer diario que tuvo Montevideo. Era un lenguaje tan asombroso, que casi ni se le comprendía. Y conste que «La Estrella del Sur» era editada en inglés y en castellano…
El ex-Gobemador Ruíz Huidobro y otros destacados personajes habían sido llevados a Gran Bretaña, prisioneros. Pero un núcleo de realistas acérrimos, españoles casi todos ellos, trataban de socavar el nuevo régimen. Soñaban con devolverle a España, la colonia que su rival de la hora le había arrebatado en la América del Sur.

UNA CONSPIRACIÓN.
Alzaga, el ardiente españolista afincado en Buenos Aires, comenzó sus trabajos de conspirador durante la ocupación británica. El altivo y tozudo vasco iba a proseguir, años más tarde, en la arriesgada actividad, conspirando contra los patriotas alzados al conjuro del verbo de Mayo.
Y como conspirador caería don Martín de Alzaga, ajusticiado por los patriotas argentinos, pagando con su vida la adhesión al soberano español. Con Alzaga se entendieron los conspiradores montevideanos, que en una noche de agosto del año siete, proyectaban dar un golpe de mano contra el gobierno militar de ocupación inglés. Don Luis de las Casas, don Mateo González Deza, Esteban Iribarren tenían los hilos del complot.

La conspiración da los amigos que en Montevideo tenía Alzaga fue descubierta en una casa de la calle de San Diego, no lejos de la imprenta del diario de los ingleses.
En la calle de San Diego se reunían los conspiradores. Y en esa misma casa de la calle de San Diego pernoctaron del once al doce de agosto, esperando el instante de atacar a los ingleses. Eran pocos, pero resueltos. Tenían armas que habían escondido a la entrada de los británicos en la ciudad, y esa noche esperaban refuerzos que debían venir de la costa argentina, en embarcaciones rápidas.
Se sabe que vinieron esos refuerzos. Pero los conspiradores no pudieron salir de su escondite. El esclavo jacinto, propiedad de los Parodi, enterado de lo que ocurría, y odiando a los españoles que le habían arrancado de su tierra africana, hablo algo a los ingleses, por intermedio de un criollo que estaba al servicio de éstos. Y el criollo quiso quedar bien con dios y con el diablo…
Denunció la sospechosa reunión al coronel Browne, jefe militar de la plaza, pero previamente hizo saber a los conspiradores que se les sospechaba. Al amanecer, los ingleses golpearon en la casa de la calle de San Diego. Nadie respondió. Echaron la puerta abajo: la casa estaba vacía. Los cabecillas de la conspiración huyeron hacia Buenos Aires. Y los cómplices se fueron sigilosamente a sus casas.

Camino de la Plaza Matríz, precedidas por el negro esclavo que llevaba el larol…
En ellas les encontró la noticia del convenio celebrado en Buenos Aires entre Whiteloke por una parte y Liniers y Alzaga por otra, que ponía término a la ocupación británica de Montevideo, cesaba el ataque a la capital del virreinato y acordaba el retiro definitivo de los ejércitos y la armada ingleses del Plata. Una doble delación evitó la cristalización del plan de los conspiradores. Y ahorró posiblemente que corriera mucha sangre por las calles del Montevideo aldeano de la época.
UN ROMANCE
Los ingleses trajeron a la vida sedentaria de nuestra ciudad de antaño, el bullicio de sus bandas militares, de sus batallones nutridos, bien armados y mejor uniformados, la visita diaria de docenas y docenas de marinos de su armada estacionada en la bahia.
Jamás se había visto aquí tan numeroso ejército. Ni tal sistema de gobernar. Sin la amenaza del virrey-cuco de Buenos Aires, sin el desprecio cotidiano por el nativo, sin la presencia soberbia del godo; hablando frecuentemente de que cada uno podía hacer lo que le pareciera, comerciar en lo que gustase, sin las restricciones absurdas de la ley de Indias ni el temor por el contenido de las Cédulas Reales.
Vino la imprenta, la luz pública con vistosos faroles, los desfiles en extramuros, la comercialización con mil artículos que nunca se habian visto por Montevideo. Hasta las mismas dificultades del idioma, hacia que se le confiriesen cargos en la administración a los nativos. Los rubios súbditos de su majestad británica se encontraban muy a su gusto en nuestra tierra y a las criollas esos hombres las resultaban por demás simpáticos… Los idilios se multiplicaban.

No con la frecuencia y el desenfado que se presenció en la capital virreinal cuando un año atrás los ingleses ocuparon Buenos Aires, en que hasta la hora de la reconquista se vió a sus oficiales patear por sus calles e ir a las tiendas del brazo de las porteñas más bellas.
Pero en nuestro Montevideo del año siete, los romances entre las criollitas (no pensemos en las hijas de hogares godos, ardiendo en odios hacia los invasores.)
Cincuenta eños después de las Invasiones, un sereno halló la bóveda que el pueblo dió en llamar el «tapado” de los Ingleses, atribuyendo a aquello el haber sido el escondite del oro del cervecero don Juan Tyrrell, y los inglesitos de las fuerzas de ocupación, proliferaron notablemente.
El tiempo borró de la memoria de los hombres todos aquellos idilios. Solamente perduró, por ser tal ves el único que pudo cristalizar, el romance entre Isabel del Castillo —nieta de españoles y nacida en nuestra ciudad hacia 1789— y un joven teniente del 4 Batallón de Infantería, oriundo de Escocia, llamado William Sanders, Isabel, como casi todas las muchachas de su época —excepción de aquellas que pertenecían a las más rancias familias godas— no dejaba nunca de acudir a los desfiles que se realizaban en los extramuros, o a las retretas que en la plaza matriz daban las bandas británicas en las templadas noches de aquel histórico verano.
A la niña le acompañaba su madre o una de sus hermanas, y precedíales un esclavo portando el clásico farol que denunciaba las desigualdades de las angostas veredas o los charcos de las calles de afirmado de tierra.
Cuando en el mes de setiembre los ingleses comenzaron a evacuar la plaza, la alegría de los realistas españoles, la sorpresa dé los criollos y la desesperanza de las niñas que habían noviado con los británicos, fueron los tres sentimientos dominantes en la ciudad.
De todos aquellos enlnances, sólo uno tuvo una continuidad transatlántica, el teniente William Sanders, cinco días antes de la partida, celebró sus esponsales con Isabelita del Castillo.
Hubo conversión religiosa de parte de la novia, pequeño escándalo en el ambiente, ceremonia a la manera de los protestantes con padrinazgo del mismo coronel Browne, jefe militar de la plaza, y a la partida del apuesto teniente escocés con su batallón, le siguió, en el mercante “Refus”, días más tarde, su flamante esposa. Y en algún perdido rinción de la vieja Escocia, se habrán reunido los dos amantes que vivieron su idilio romántico en el Montevideo ocupado de 1807.
EL «TAPADO” DE TYRRELL.
Don Juan Tyrrell integraba la numerosa legión de comerciantes que seguían a las fuerzas británicas que atacaron durante 15 días a la plaza española de Montevideo. Instaurada la ocupación e iniciado el activo comercio que nos trajeron aquellos ingleses emprendedores y liberales, don Juan Tyrrell instaló un importante almacén, vendiendo, entre otras novedades, «barricas de cerveza”.
Cuando llegó la hora de la retirada — originada en el desastre británico de Buenos Aires y el inmediato convenio allí firmado entre españoles y sajones— todos los comerciantes que habían venido con los ejércitos ingleses se dispusieron a seguir a los cíen buques de la armada que partía. Parece que don Juan Tyrrell no creyó que aquello era definitivo. Ya un año antes, también hubo conquista, reconquista y alejamiento.
Y el buen inglés, si bien cargó parte de sus mercancías, vendió las más, y, según fue fama en su época, escondió en un secreto lugar, las monedas de oro que constituían su fortuna. El hombre pensaba volver cuando los acontecimientos políticos cambiaran favorablemente. Para eso dejaba aquí, escondidos, los opulentos arcones.
Esa fue la voz corriente en la época. ¿Verdad? ¿Leyenda?
Medio siglo más tarde, en plena Guerra Grande, se descubrió en la antigua calle Cámaras, cercanamente al mar, una pequeña bóveda. Nada había dentro de ella. Pero la imaginación popular, recogiendo la leyenda de los tiempos de los ingleses, actualizó la fábula de los arcones colmados de áureos doblones que escondió misteriosamente don Juan Tyrrell.
Nada había en la pequeña bóveda. Pero en medio del imaginable alborozo, Montevideo ubicó en ella el tesoro del activo cervecero que acompañara a los ingleses en sus aventuras militares en el Río de la Plata. Y aquel escondite que nadie podía explicarse porqué había sido realizado allí, se llamó en el viejo Montevideo, el «tapado” de los ingleses.
JUAN CARLOS PEDEMONTE
Revista Mundo Uruguayo, 1945